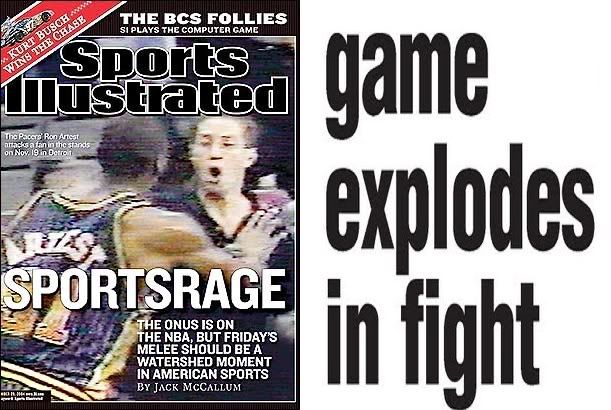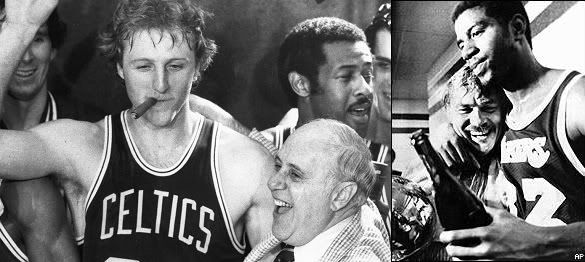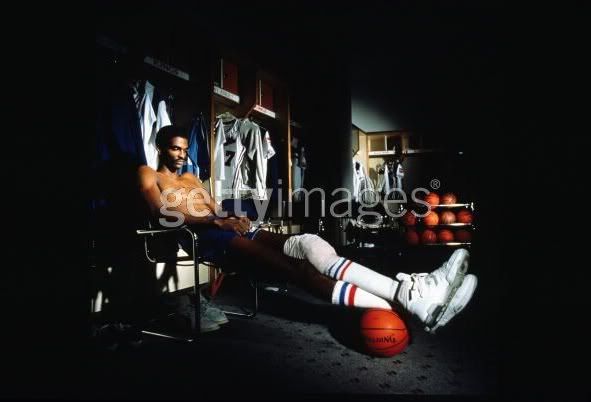Gasol es dueño de una carta astral que había anunciado todo lo que ha ido sucediendoEl universo ha vuelto a dar pie con bola. El destino de Pau Gasol cumplió con un capítulo más de un guión divino, contundente e inabarcable. Sus elevadas cotas de talento e inteligencia nunca han necesitado demasiado de impulsos del azar salvo aquel viernes 1 de febrero del año pasado, día en el que un traspaso le hizo recalar en Los Angeles Lakers. Su camino estelar sincronizó el paso con otras vías destellantes y privilegiadas como las de Kobe Bryant, Phil Jackson y Derek Fisher. Entonces Gasol inyectó una nueva dosis de adaptación al medio.
Su mezcla desenfadada de aire playero, su barba y su pelo largo y rubio a la brisa y al salitre respondían a las influencias hippies, progres y californianas de los Lakers sin perder su aire francés de educación, su carácter alemán de cumplimiento y su porte italiano de seductor de conciencias.
Kobe Bryant fue el primer convencido. Phil Jackson le descubrió a los pocos meses. Para el entrenador de los 10 anillos, Gasol se reveló como una mina de baja explotación sobre la que había que trabajar de modo intenso. Había que saturarlo con misiones, partidos, trabajos de precisión e intendencia, a veces con el mantenimiento y en otras ocasiones pidiéndole la firma y el sello.
Ha sido el mejor ala-pívot de la temporada y ha tenido 22 partidos de play-offs para convencer a tanto ateo de su competitividad. En la final contra Orlando Magic, toda la prensa estadounidense, del New York Times al USA Today, se puso a sus pies y él, desde arriba, escucha mejor. Desmintió a Superman porque el elefante tiene cuatro patas (Dwight Howard) y una memoria que te aplasta (Pau Gasol). No hubo rincón de la pista no explorado por el de Sant Boi, resuelto a la hora de defender en el mismo partido a Rashard Lewis, uno de los mejores triplistas de la liga y a Howard, el ogro de las zonas de la NBA.
Gasol ha vivido la final como un recreo. Se le veía disfrutar entrenando y hablando con la prensa, con un sentido lúdico de la alta tensión propio de los elegidos. En el último partido de la temporada, arrasó a Howard con suavidad imperceptible, demoliendo con cuidado, con paciencia arrolladora. Gasol es un artesano sin escrúpulos, dueño de una carta astral que había anunciado todo lo que ha ido sucediendo. En menos de un mes cumplirá 29 años junto al Mediterráneo. Con el anillo a buen recaudo y en chanclas seguirá recibiendo en el móvil mensajes de madrugada por parte de Kobe
Bryant, solicitando secuelas.
Y hay zurdos.
Los hay por todas partes. Los hubo siempre. Y en una proporción sospechosamente invariable. Entre ocho y trece sujetos de cada cien nacen inclinados al otro lado.
Hay toda una rica literatura creada en torno a esos individuos que están aquí desde el principio y, más que nadar contra corriente, ocupan uno de sus márgenes, el suyo. Sorprenden al diestro con su rareza y sugieren por ello un extraño colectivo cuyo único denominador común es eso mismo: ser zurdos. Tocar el mundo con la otra mano.
Son tan diversos y numerosos los estudios sobre esta suerte de vida que ni su sola mención cabría aquí ni se daría, por pequeño que fuese, un acuerdo. Parecen morir antes, fueron estigmatizados en tiempos y culturas (siniestro proviene de izquierda), ganan más dinero, su presión sanguínea es mayor y un sinfín de extrañas teorías y cosas. Son estudios que van de la genética a la ergonomía, de la demografía al arte, de la sociología a la economía o de la historia a la neurología. Estudios a menudo tan fascinantes como ese recurrente encanto que los asocia al genio (Aristóteles, Leonardo, Miguel Ángel, Newton, Einstein, Gandhi, Chaplin, Hendrix).
Porque la ciencia empieza a acordar con ellos una especie de pensamiento divergente (Dr. Stanley Coren) que hablaría en términos de inteligencia. Como si emplearan los dos hemisferios del cerebro en proporción muy superior a los diestros, promoviendo asociaciones de ideas nada convencionales que alumbraran territorios inexplorados.
Aquí el campo es mucho menor. Infinitamente más pequeño. Pero no por ello menos apasionante. Así el artículo bien podría prologar una bonita obra por título El baloncesto zurdo. Y como tal, no son más que unas líneas sin un significado preciso.

El zurdo más famoso del mundo
Para empezar no hay en el mundo un solo jugador diestro que no haya experimentado, a cualquier nivel de juego, la radical diferencia que supone incorporar a la escena a uno de estos tipos. Cuando el balón cae en sus manos el mundo de repente da la vuelta, gira del revés. Y esto pone en alerta a todos. Alarma: zurdo a la vista.
Porque lo primero que enciende la visión ante un jugador zurdo es que, por encima de cualquier otra consideración, es zurdo, radicalmente zurdo.
Esto, como demasiado evidente, no lo es tanto. Significa que el zurdo es más zurdo que el diestro diestro. Que el diestro usa y el zurdo abusa. Que éste hace de su diferencia un referente mientras el diestro reparte sus poderes como más moderadamente por todo el cuerpo.
En el fondo hay en esto mucho de ilusión óptica. El mundo está organizado de tal modo que el zurdo asoma demasiado a ojos de todos, jugadores y espectadores. Incorpora su diferencia a un plano tan cenital que la amenaza, esa mano inquietante, salta en exceso a la vista ofendiendo a la seguridad del diestro.
Esa sensación algo embarazosa actúa como un síndrome y se explica de modo sencillo: un jugador diestro ignora a menudo dónde se encuentra su tesoro más preciado. El suyo propio. Y sin embargo está convencido de dónde reside el peligro en los jugadores zurdos. Eso genera una ligera turbación, una molestia, una incomodidad que luego podrá ser o no apagada. Pero aflora de entrada.
Otra de las típicas ilusiones ópticas es que sorprende mucho más la canasta con la mano izquierda de un jugador diestro que la cesta diestra de un jugador zurdo. La explicación es tan simple como que una -la canasta del zurdo- se adapta al orden de las cosas y la otra lo quiebra, siendo esta última como mayor motivo de aplauso. El caso más cercano al mito del ambidiestro pertenece a Larry Bird. Nadie reparó nunca en elogiar el uso de su mano izquierda. Pero al mismo tiempo muy pocos en considerar su zurdera natural, es decir, que su vida privada operaba con la mano izquierda.
En el baloncesto, donde las manos son el juego mismo, los zurdos han tenido siempre una presencia natural -en proporción a la estadística-. Pero su intervención tuvo siempre algo de especial. Y muy sobre todo en algunos casos. Casos que hay que decir desde ya, fueron pocos.
Nuestro tiempo ha superado la idea de que ser zurdo fuera un defecto. El baloncesto debiera pensar lo mismo si cree que es una ventaja. Porque no lo es más allá del factor sorpresa que supone medirse a una categoría técnica tan en minoría.
Cualquier estudio sobre ellos en nuestro juego debiera ser honesto empezando por alejar esa idea de que los zurdos son iguales o parecidos entre ellos. Porque no es así. A lo más, lo fueron siempre en su mecánica de lanzamiento. El célebre séptimo partido de las Finales de 1970 arranca y termina con sendas canastas de jugadores zurdos, Willis Reed y Dick Barnett. Si cortáramos el plano del torso hacia arriba en los dos tiros, observaríamos muy poca diferencia. Y sin embargo la hay. Tan grande como la estatura.
En nuestro deporte los zurdos no han sido ni los mejores ni los más fuertes. No han dominado nada en particular. Hay de hecho muy pocos entre los que la historia estima mejores. De ellos tan sólo siete de los cincuenta elegidos en 1997 fueron zurdos. Un catorce por ciento del total para verificar esa proporción mundial.
Entonces, si los zurdos no se parecen demasiado entre sí y lo hacen poco o nada con sus hermanos diestros, ¿cómo poder agruparlos por debajo de la cualidad que les da nombre?
Para estos casos lo más acertado suele ser alumbrar un eje muy sencillo, algo que pueda saltar a simple vista. Y ese algo lo encontramos en un concepto que podríamos denominar predominancia.
Siendo justos no todos los jugadores zurdos hacen de su mano izquierda su principal fortaleza. No todos se explican casi exclusivamente a través de su zurdera. La predominancia nos ayudaría a entender el grado de intervención en el juego de esa mano izquierda. De manera que podamos separar de forma natural la predominancia extrema en Toni Kukoc de la predominancia baja en Bill Russell.
Esta variable contribuye además a aclarar dos cuestiones cruciales:
- El consumo de balón. No hay factor más decisivo en el reconocimiento de un zurdo.
- Y en consecuencia, la relación inversamente proporcional entre la estatura y la predominancia de la mano izquierda. Como si a mayor altura menor fuera el abuso de una sola mano.
Como suele, nada mejor que los ejemplos para aclarar un campo tan amplio. Y la predominancia nos va a permitir abrir al menos cuatro grandes categorías en el género zurdo:
Zurdos de predominancia baja
La elección facilita mucho las cosas. Cierta observación a la demografía histórica indicaría que la estatura actúa en los zurdos reprimiendo el abuso de su mano predominante. Y más que la estatura cabría hablar de posición. Esto es, que cuanto más vencidos los jugadores al juego interior mayor fue su integración en un tipo de baloncesto que no precisaba de exhibir en exceso la mano izquierda.
Así ejemplares como Bill Russell, Willis Reed, Clifford Ray, Bob Lanier, Caldwell Jones o David Robinson fueron zurdos como perfectamente podrían haber sido diestros. Lanzaban, pasaban o taponaban con su mano izquierda porque eran zurdos. Pero no abusaron de ello a un extremo que los diferenciase especialmente de los interiores de su época. Y en el combate cuerpo a cuerpo, la escena ideal para el deporte zurdo, esta igualación en los hombres altos se ha venido verificando siempre.
Las batallas de Russell y Chamberlain y de éste con Abdul Jabbar -con especial claridad en las WCF de 1971- no se distinguían por el uso de manos sino mucho más por el combate posicional en las cercanías del hierro. Y lo mismo en el caso de Lanier y Abdul-Jabbar, y sobre todo, en el de Robinson-Olajuwon. En este último los grandes episodios brindados, y muy en especial en mayo de 1995, confirmarían que el llamado factor sorpresa de los zurdos es un asunto menor en relación a la calidad técnica de ambas manos. O cómo un gran pívot zurdo puede ser completamente anulado por su par diestro.
Es como si en los espacios interiores, allá donde se reducen los desplazamientos y la libertad de manos, el zurdo ahogara su distintivo sin que suponga un factor técnicamente relevante. A menor espacio mayor la distribución del juego hacia porciones del cuerpo que escapan propiamente a las manos.

Zurdos de predominancia media
Conviene recordar que estas categorías son genéricas y, por lo tanto, más abiertas que cerradas. Permiten distinguir gráficamente tanto como integrar a unos y otros en una escala mayor o menor en función de diversos factores uno de los cuales no puede ser omitido: la conversión táctica de la edad.
En una primera etapa Chris Mullin, zurdo hasta los tuétanos, era un jugador en progresión hacia la condición de all around. A medida que se fue haciendo anotador fue incapaz de concentrar sus poderes en una sola mano, por muy visible que ésta fuera.
Con el paso del tiempo Mullin fue desnudando gradualmente todo lo demás hasta mantener intacta su mayor virtud técnica de siempre: el tiro, algo que por obligación había llevado al extremo en Barcelona ("¡Noticia! -exclamaba Barthe-. Mullin acaba de fallar"). Esto explicaría que el último Mullin de Indiana pudiera ser, en esta teoría de manos, perfectamente intercambiable por un diestro puro como Chuck Person. Porque para entonces su zurdera ya sólo se hacía visible a través del tiro.
En un grupo que ve la presencia de Michael Redd o Kareem Rush la cosa se explica de modo sencillo. Cuando los jugadores llamados pequeños no intervienen excesivamente en el dribbling ni se marchan de sus pares valiéndose de su zurdera, cabe hablar de predominancia media, una categoría muy generosa que permite integrar a los zurdos de bote escaso y tendencia al tiro (Dick Barnett, Derek Fisher) como a los que reprimen muy mucho su consumo de balón por bienes más generales (Lionel Hollins, Tayshaun Prince). Estos jugadores no son abusivos en ningún caso; no hay un aspecto hegemónico en ellos, ni siquiera su mano predominante. Ejemplos como Dave Twardzik o Jack Marin ratifican que ser zurdo en los años setenta no implicaba correr a bote izquierdo como locos. Las detenciones en el juego, sus esperas con el balón bien atrapado a dos manos aguardando el pase, hablarían en términos de calma zurda que permitiría incluso integrar a anotadores algo más templados como Gail Goodrich o Billy Cunningham o sujetos tácticamente más intermedios como Michael Young o Delonte West.
De ahí que esta categoría resulte muy amplia. Es capaz de acoger jugadores zurdos de inclinación interior por estatura (Michael Beasley, Josh Smith, David Lee, Bison Dele, Chris Bosh, Wayman Tisdale, Dave Cowens) como a ejemplares profundamente reconvertidos.
Un ejemplo perfecto de cómo la conversión interior reprime la zurdera natural lo ofrece el caso de Stacey Augmon, de exterior agresivo de atletismo zurdo a interior de contención sin relevancia de manos.
Algo parecido ocurrió con un zurdo puro como Derrick Coleman. En una primera etapa su caso era perfectamente hermanable al de Zach Randolph. Y sólo el descenso en la proporción de lanzamientos, más desmedida en este último, termina por separarles.
Zurdos de predominancia alta
La más clara de las cuatro categorías. Agrupa a la inmensa mayoría de exteriores pequeños de género zurdo que ha dado la historia.
Es la más visible de todas porque el consumo de balón, una imagen que se traduce en decenas, centenares, miles de botes de repetición con esa mano extraña, botes tantas veces seguidos de lanzamientos zurdos, pone de manifiesto que el factor predominante en esos jugadores lo es infinitamente mayor que cualquier otro aspecto a reseñar.
Puede que no haya nada más reconocible a la vista en los jugadores zurdos que la reiteración, no del bote y el tiro por separado, sino de una secuencia dactilar que vincula a fuego ambos: bote y tiro. Zurda y zurda.
Es un aspecto tan rotundamente común en ejemplares de ancha historia como Guy Rodgers, Lenny Wilkens, Al Skinner, Kevin Porter, John Lucas, Nacho Solozábal, Johnny Dawkins, Avery Johnson, Ferdinando Gentile, Kenny Anderson, Greg Anthony, Elliot Perry, Nick Van Exel, Travis Best, Damon Stoudamire, Jalen Rose, John Crotty, Carles Marco, Cuttino Mobley, Beno Udrih, Mike Conley, James Harden o Brandon Jennings, que para definir al género zurdo en toda su extensión bastaría con esta corriente alterna de electricidad completamente zurda, el factor determinante en el más numeroso de los grupos.

Esta categoría incluye un tipo algo extremo de jugadores que parecían afrontar el baloncesto como una colisión directa entre su tiro zurdo y el mundo. Los casos de Zach Randolph, Kenny Simpson o el tardío Walter Berry son, casi antes que zurdos, jugadores abusivos, auténticos manirrotos.
Por otro lado la estatura o la posición interior no siempre actuaron reprimiendo la zurdera. Así fue en Jeff Turner, Brad Lohaus, Sam Perkins, Anthony Mason, Calbert Cheaney, Rodney Rogers, Chris Gatling o el más manco de todos, Keon Clark. Jugadores que por diversas razones no sintieron la necesidad de emplear ambas manos. El caso de Artis Gilmore es muy llamativo en este sentido. El hombre se retiró muy longevo sin descifrar el apoyo de su mano derecha al balón en los tiros libres. Su diestra era sencillamente nula.
Asimismo un híbrido entre el perímetro y el interior como Lamar Odom cabe en este grupo por lo desconcertante de su mano derecha, una cualidad mucho más común en los zurdos de lo que se presume a la vista. En el alero angelino son años de costosa tendencia al apoyo de su mano y costado derechos y aun así sería muy difícil integrarlo en otra categoría que no oscureciera la mano diestra.
Zurdos de predominancia extrema
El más fascinante de todos los géneros. El que invita a emplear la expresión zurdo puro y hasta a zambullirse en ese imaginario que les atribuye un cierto misterioso genio creativo.
Si ya sorprende el uso de esa mano falsa en el panorama general del juego la intervención de un zurdo extremo moviliza la atención y provoca una fuerte impresión en el ojo espectador. A menudo esa primera impresión, si no entra en detalles, observa a un jugador cargante, retorcido y opulento en su diferencia. Su mano izquierda es una amenaza tan visible y constante que atacando semejan disponer de un machete con que poder cortar la maleza defensiva, todo lo que les vaya saliendo al paso.
La tremenda dificultad de defender a estos jugadores no estriba, como se pueda pensar, en lo desacostumbrado de hacer el espejo a un zurdo. Ésta es la menor de las razones. La mayor es que por algún motivo son jugadores de proceder extremadamente imprevisible. Como si al cortar agresivos hacia dentro obligaran a los defensores a recular en una décima todo lo aprendido en la defensa al hombre.
Cierto que la zurda agresiva se muestra muy difícil de defender en los combates mano a mano. Y aunque la apertura del zurdo se produzca por lo general hacia el lado bueno de los jugadores diestros no resulta nada sencillo el desplazamiento extra a que obligan. Y nada más reconocible en ese sentido que la bandeja apurada de un zurdo con el hombre encima. Por alguna extraña razón y un magnífico uso del cuerpo al contacto lateral los zurdos reciben pocos tapones en sus entradas al hierro.
La creatividad no es un rasgo ni mucho menos exclusivo de estos jugadores. Pero la creatividad puede ser el más distintivo de los rasgos en algunos zurdos extremos. Irregulares o de corto brillo, tendentes a la dispersión y aislamiento, pero en todo caso proclives a la creación inmediata y a menudo contra la lógica, como tanto sorprendía Igor Kudelin.
En este mismo sentido de creación ininteligible el baloncesto de Larry Spriggs a su paso por Madrid era una constante rebelión a la forma. Así no había lanzamiento que no viniera precedido de inexplicables rectificados o pases que no tuvieran forzosamente la intención de desenlace. Como si en una novela de detectives el tipo sólo pudiera escribir la última página.
La historia, esa relectura que acierta en subrayar tanto como yerra en olvidar, ha concedido una importancia crucial a Earl Monroe como detonante de los llamados skills con balón que prefiguran parte del baloncesto moderno. Y sin embargo el calado directo de Nate Archibald fue mucho mayor en los jugadores pequeños, y muy especialmente, en los exteriores zurdos. De Archibald deriva no sólo un genial diestro como Isiah Thomas, sino todo ese numeroso fenotipo citado en el epígrafe anterior. Toda una masa de pequeños que resultaría informe e inclasificable de no haber sido por la continua electricidad de su mano izquierda.
Si hubiera de rescatar un ramillete de nombres que abriese una categoría casi exclusiva para ellos, un selecto colectivo de extrema izquierda, tal vez nada más representativo que el trío formado por Sarunas Marciulionis, Toni Kukoc y Manu Ginobili.

Sobre notables diferencias en su despliegue comparten sin embargo una misma huella dactilar. Una zurda genial. Un brutal contrapunto del juego que invitaba a pensarlos en eso que el inglés refiere como game changers.
Resultaría sencillo definirlos simplemente como meros abusadores de su arma principal. Pero hay algo más. Hay mucho más. Un factor de inteligencia que ocupa un primer plano precisamente a través de su gran misterio, el más visible de todos: su mano izquierda.
Son incontables las acciones que confirmaban no ya un gran entendimiento del juego sino una forma de comprenderlo como específicamente suya. Y a juicio de muchos rivales, seguramente endemoniada.
Detenido frente a su defensor, descendido el tronco al completo, la oscilante secuencia de bote bajo a zurda de Toni Kukoc antes de emprender la arrancada -lapso de confusión que Valdano refirió en Butragueño como el embrujo- era el preludio de uno de los mayores problemas que una pista de baloncesto haya conocido jamás en Europa. Un 2.08 que de inicio obligaba al defensor a descender su centro de gravedad tan a ras de suelo como la intuición defensiva. Era una de tantas maneras de jugar con el rival como con un muñeco. Una permanente sorpresa que se apagó tan pronto Kukoc salió de Europa.
Porque de la misma manera que Petrovic fue barrido de alardes técnicos a su paso por New Jersey, Kukoc terminó siendo en Chicago un zurdo de predominancia media. Ambos casos en nombre de la eficacia. Una eficacia real. Pero a un alto coste formal.
Mucho más hermanados aparecen Marciulionis y Ginobili. Contar con un tronco inferior muy poderoso permite cambios de ritmo que causan sistemáticos desequilibrios. Y con una frecuencia reveladora, irremediables. Nunca un zurdo supo abrirse de manera más imparable hacia su lado bueno que Ginobili. En este zurdear el juego es curioso que estos jugadores precisen muy poco del crossover, recurso mucho más propio de la fauna diestra.
De las grandes diferencias que abre el argentino con el lituano, una de las más interesantes proviene de la secuencia de bote. Uniforme en Ginobili, discontinua en Marciulionis. Éste aprovechaba un bote alto y contundente que pausaba por sistema arriba, al contacto del balón con la mano, procurando así la enorme sorpresa de arrancar en cualquier dirección desde ese punto. Y más allá, dotar al balón en los pases de una ligereza propia de los grandes pasadores. Este tipo de zurdo suele además disparar los pases al bote, sin ningún otro apoyo. Gusta de ello porque domina infinitamente su mano.
Cuando a un zurdo extremo como Ginobili se le añade el hustle de Rodman o Cowens el resultado es una amenaza total y la conversión de la mano izquierda más que en un apéndice del tronco, en el cuerpo mismo. Como una compacta unidad. Así se explica el violento tapón a Garnett que acaba con éste en el suelo a pesar de la diferencia de más de veinte kilos de peso.
Los zurdos, de cualquier tipo, enriquecen enormemente el baloncesto. Pero generan una controversia que afecta incluso al gusto. Para unos resultan encantadores. Envidian esa rara facultad. Para otros, en cambio, no son más que una perversión técnica.
Y sin embargo, el día que aterrice en el mundo el zurdo perfecto sabremos que deberá funcionar con igual simetría que cualquiera de los más grandes jugadores habidos. Con la misma. Porque en caso contrario, no superará el síndrome. Y de momento los zurdos siguen pecando en exceso de serlo.
Afortunadamente el baloncesto sigue y seguirá siendo algo tan relativo que igual que hubo zurdos extremos hubo diestros del mismo polo (Connie Hawkins, Dominique Wilkins, Rudy Fernández) sin que ello suponga mayor ventaja que la que el cerebro encierre en cada uno de ellos.
A fin de cuentas son dos las manos.